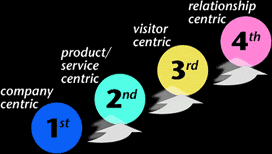 |
El largo viaje hacia el silencio-Pedro Enrique Rodriguez
Eran las diez y media de la noche cuando Marian Marcano comprendió que su invitado a cenar no aparecería. Tendida en el sofá de su apartamento veía con desidia los candelabros de oro falso que colocó temprano sobre la mesa de centro, la cesta country repleta de panes cuadrados, los platillos con maní y dátiles, el hermetismo del paté que pronto tendría que regresar a la nevera y, sobre todo, el reflejo de una vela con olor a rosas que permanecía hierática, suspendida en su combustión tras un cristal verde opalino. Como muchas veces, como antes, estaba sola. Suspiró sin ningún cambio en la expresión de su rostro y se levantó de un solo salto. Tomó el teléfono, marcó el número de su invitado. Un misterioso latido eléctrico vibró desde su teléfono, salió por los cables hacia la calle desierta a esa hora, enfiló por las avenidas, viajó en un instante hasta el otro extremo de la ciudad y fue a dar a un teléfono que sólo delató el silencio espasmódico de una habitación en la que nadie levantaría el auricular que repicaba junto a la ventana, contra el sonido de los grillos y el resplandor de la luna llena. Esperó la secuencia de repiques hasta que, exhausto, el tenue hilo telefónico se desentendió de su llamada confinándola a un pitido continuo en el mismo registro de la nota La. “Esto sólo me pasa a mí”, dijo, con amargura, a la vez que dejó colgada la bocina contra el mentón. Así, en actitud meditativa, Marian Marcano comenzó a hacer un repaso mecánico por los soporíferos amores pasados de su vida. La historia con J., los tristes domingos de visita a su familia, las horas de cine –su cabello entonces era rojo y su cuerpo mostraba todavía algo del vértigo de la adolescencia, la plasticidad de lo nuevo que año tras año comenzaba a diluirse en el espacio baldío de la treintena–. Pensar en J. era pensar en un amor sereno, en largas noches en las que las luces de la ciudad eran un descubrimiento desde la ventana de su carro, las salidas que poco a poco se convirtieron en un ritual perezoso y quedo. Era, también, pensar en una secuencia de años que algún día terminó por diluirse entre sus manos. Una historia que ya era sólo un desierto. A veces, sin saber por qué, pensaba en el escándalo lampiño del cuerpo de J. y se preguntaba, con verídica sorpresa, cómo pudo recorrer en una caricia el frío agujero que nacía en su pecho poco antes que, de tanto en tanto, trepase sobre ella en un acto desprovisto de toda gracia. Los años pasaban, el mundo seguía recorriendo la monotonía de su órbita, sin embargo, el recuerdo de J. volvía una y otra vez, al ritmo de una marea involuntaria de recuerdos. No lo pensaba, pero la razón de su regreso era simple: para bien o para mal, aquél largo y fatigoso romance fue lo más parecido a la solidez. Después, con los años, su vida apenas recogía los encuentros fortuitos con otros rostros, historias nimias con finales igual de lánguidos signados por promesas de amistad y otros tópicos insulsos. El grueso de los hombres que pasaban por su vida adulta se resumía en una secuencia de encuentros únicos, quejidos entrecortados de un placer difuso, mediocre, en habitaciones de hotel desde los que podían verse los anuncios lumínicos de la ciudad recién anochecida. Era, también, el pálpito continuo de la desazón, la duda de si debería insinuar un paso más, el torpe, silencioso temor a precipitar cualquier género de compromiso, la amarga constatación que crecía con los años de ser una isla solitaria en algún punto impreciso de un mar que no aparecía en los mapas. Visto desde sus términos –desde la estrechez de su corazón más bien tórrido– ella era una mujer agredida por los reveces del corazón. Intuía que algo no debía funcionar y, cuando pensaba en ello, imaginaba un tren expreso recorriendo un campo árido en el que de tanto en tanto acontecía una parada breve ante un andén solitario. Pese a tal panorama, comprendía sin esfuerzo que seguía siendo una mujer atractiva: sabía que los detalles de su rostro angulado, largas piernas torneadas, pestañas lentas y complacientes eran atributos que, además, sabía preservar a conciencia día tras día con el pequeño esfuerzo matutino por responder a la esclavitud de los cosméticos, a los artificios de la depilación, a los episodios rubios de las peluquerías. Por todo eso, era capaz de comprender que pese a la soledad de sus días, algunos le habían deseado. El deseo estaba en los ojos de muchos hombres en sus recorridos de todos los días. La mirada que se detiene con usura sobre su cuerpo. La tensión inquietante de una pantera en algunos momentos de la oficina. Sin embargo, los días se iban en la misma soledad, en un signo de interrogación que era un cabello abandonado sobre la cerámica de su lavamanos color salmón. Su soledad era metódica, así que sopló las velas encendidas en los candelabros, tomó los platillos con los aperitivos, el frío desvalido del paté y los llevó hasta la cocina. Dejó las cosas en la nevera, vació el paté en el pote de la basura y se dispuso a fregar los últimos utensilios que dejó en espera. De nuevo, pensó en el hombre que no llegó a la cita, en la cadena de acontecimientos que le hizo creer, apenas unas horas atrás, que tal vez ése era el comienzo de una historia importante y, en secreto, se reprochó la candidez con la que parecía acercarse a las continuas arbitrariedades del mundo. A este lo conoció algunas semanas atrás, en una reunión dominical en la casa de Beatriz, una vieja amiga, ya casada y con dos hijos a quienes visitaba con frecuencia y veía con un afecto casi materno. Él era alto, moreno, divorciado. Ella le miraba con una copa de vino en la mano de forma tal que el carpio describía una sutil angulación perezosa (este era, como muchos otros de sus gestos, un gesto copiado del cine. De la voluptuosidad de las artistas del cine). Su conversación estaba encerrada en una tensión que era puro labio, pura mirada –su iris dilatado mostraba el reflejo diminuto de la figura del hombre— en algún momento vio abrirse las blandas puertas del flirteo, la pluma de un pájaro, el sonido de la lluvia. Cuéntame de ti, dijo en algún momento la voz que salió bajo el bigote reflejado en sus ojos pardos. Ella no supo qué decir. ¿De mí? Sí, de ti, de tu vida, qué cosas haces. Ah, dijo, a la vez que dibujaba una sonrisa clásica. Hago de todo, respondió, sin parar de reír. Ahora, tarde ya, extenuada ante el fregador, con un pie descalzo colocado sobre la superficie de cuero de su otra sandalia, extraviada en la repetición de una rutina de orden y limpieza que era, también, una repetición alambicada de la secuencia silenciosa de su propia vida, ella pensaba en aquél encuentro y en lo lejos que comenzaba a estar todo el entusiasmo, todo lo lejos que se dibujaba la sensación de un futuro juntos que, por pura comodidad, ella había comenzado a imaginar entre tórridos parajes en los que era posible encontrar un yate suspendido sobre la fina línea del mar de las antillas, en algún viaje paradisíaco de fin de semana. Entonces sonó el teléfono. Su mirada viajó en un instante hasta la mesa de la sala. No lo podía creer y, al mismo tiempo, le parecía natural que el inicio de una nueva historia estuviese precedido por la intuición fatalista de la derrota. La noche podría comenzar, ellos podrían encontrarse –se había prometido no precipitar las cosas: esta vez no estaría dispuesta a llegar más lejos de un flirteo convencional, repleto de insinuaciones pero desprovisto de sexo--. Todas esas ideas dieron vueltas en su cabeza y, precisamente por ello, pensó –o estuvo a punto de pensar-- que no iba responder, pensó en el inocente ceremonial del orgullo de las mujeres plantadas, pero aún así, corrió con las manos en alto repletas de espumas de jabón del fregador. ¿Marian?, preguntó una voz ronca de mujer al otro lado de la línea. Era Beatriz. Recién acababa de dormir a los niños. Quería saber si la despertaba. No, estaba fregando. Quería saber cómo estuvo su día. Bien, saltando aquí y allí, tú sabes. Quería saber si podía pasar por ella, mañana en la mañana. Sí podía, a las seis treinta estaba bien. Colgó y entonces volvió, con un aguijón de dolor renovado la sensación de los breves fracasos, el desamparo de su propio destino. No lo llamo más, se dijo, y decidió dar todo por concluido. Volvió a pensar en él, de nuevo, la mañana siguiente, apenas abrió los ojos. Su imagen le acompañó durante el baño matutino, creyó verle a los ojos en el momento de delinear la línea de sus cejas. Seguía presente como una llama amarga en el momento de salir de casa (el ritual de las llaves tintineantes en la cartera, el flujo de su piel perfumada recorriendo el pasillo hasta llegar al ascensor), seguía allí cuando pasó por Beatriz, cuando hablaron de las cosas del día y la ciudad se abría ante la curva del volante y el espacio del parabrisas de su carro en la mañana fría del mes de Enero. Pensaba tanto en ello que casi se sorprendió al descubrir su voz al finalizar una frase: –Así que me embarcó. Nada, ni siquiera llamó. Beatriz movió su cabeza en un gesto comprensivo que hizo flotar por un momento los rulos ocres de su cabello, aflojar la bovina laxitud de su rostro agotado por una noche de sueño interrumpido por el llanto de los niños, a la vez que reproducía un suave y característico chasquido con la lengua al despegarse de la bóveda del paladar: –Ni lo llames –concluyó, sin dejar de negar pesadamente con toda la cabeza. –No, ni lo pienso llamar. Seré gafa. Él fue quien no llegó –dijo, y por un momento casi estuvo a punto de sentir que ése sería un buen día. Casi pudo imaginar que el recuerdo de la noche anterior caía por la ventana y era apenas una huella veloz reflejada en su retrovisor. |
||||
|
Principal...Poesía...Azares...Descontento...Escritos...Viajes...Fotografía...Tedios...Ciudad
Especial...Libros...Asomes...Música...Cine...Punto de Fuga...Melancópolis Contacto...Links...Archivo...Foros |
||||