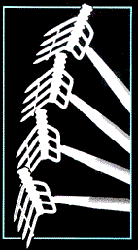 |
Acerca de las visitas inesperadas en momentos inesperados
|
| Como Platero "no puede entrar" por ser burro, yo, por ser hombre, no quiero entrar, y me voy de nuevo con él, verja arriba, acariciándole y hablándole de otra cosa.
-J. R. Jiménez |
Aunque podrían parecer contribuciones al “Libro de los seres imaginarios”, de J. L. Borges (quien advirtió aceptar colaboraciones espontáneas), los siguientes son dos testimonios reales acerca de algunas de esas formas ¿mentales? que suelen visitarnos en momentos de soledad.
El Bajebull
Así como los cachorros de hombre (la ocurrencia es de Quiroga), algunos cachorros de animal suelen entrar furtivamente en las alcobas cuando se sienten solos, para acurrucarse al calor de la presencia que los tranquiliza. Muchas son las historias de perros y gatos que, ante la percepción de alguna entidad extraña, huyen en busca de los dueños, que suelen demostrar mucho aplomo en esos casos. Alguien observó con agudeza que aquello considerado por los animales como una gala de valentía por parte de sus amos, no era más que la incapacidad de los hombres de ver los monstruosos seres que operan en otras dimensiones de la existencia, obviamente invisibles para el pobre rango de su vista.
Y así como hay animales que trepan en las camas cuando se sienten solos, también existen seres que trepan en las camas cuando es uno el que se siente solo. Tal es el caso del Bajebull. Cuando alguien suele dormir dejando mucho espacio en la cama (este hábito es común en aquellos que repentinamente se han visto obligados a dormir solos, y no logran acostumbrarse a tanto espacio), termina por llegar aquel a su vida. Al principio se percibe una manifestación inasible, o acaso una sensación incómoda, indescriptible: es el preludio a su aparición física. El día menos pensado se ve un bulto en la oscuridad, en el preciso espacio que por costumbre no habitamos.
Es de aspecto extrañísimo: el color de su superficie es bronce viejo; su cuerpo lo conforma una especie de masa ovoide de unos cincuenta centímetros, con múltiples y diminutas patas en la parte inferior, que se convierten en pelos gruesos hacia el centro, y en ronchas uniformes hacia la parte superior. De día se oculta debajo de la cama, y una vez que llega a la vida de alguien no desaparece nunca más.
Después de medianoche repta silenciosamente al lado de uno, en ese espacio que, ya por terror, no nos atrevemos a poblar. Ronca con una especie de silbido agudo, y genera un calor que en ocasiones llega a ser sofocante; pero, una vez dominado el espanto que ocasiona, se comprende que lejos de representar peligro alguno, sólo parece querer acompañarnos. Los que dicen haberse acostumbrado a él, creen percibir muy en el fondo de esos ronquidos, una rudimentaria pero dulce canción de cuna.
Su nombre genera encendidas polémicas. Una explicación —la menos fantástica— data de unos cincuenta años atrás, y asegura que en la esquina llamada tenebrosamente «de la picahueso» vivía un anciano, que todos apodaban «el turco»; aunque el viejo Simmerman no había pisado Turquía en toda su existencia. Pasó su vida en un poblado a unos treinta kilómetros de Praga, hasta más allá de los cincuenta años, cuando sentiría por primera vez el calor del que fuera el antiguo territorio de unos (según Defoe) antropófagos llamados Caribes. Sus padres judíos solo le enseñaron una extraña malformación que mezclaba el hebreo con un dialecto campesino. Luego aprendería a mascullar el español lo suficiente para que, ya anciano, el destino lo arrojara a esa casona, donde habitó en soledad el resto de sus días.
Fue el primero en advertir su presencia, y el que (asegura esta versión) le dio el nombre. Demasiado senil para que lo tomaran en serio, refirió la historia de un animal —descrito con las características antes mencionadas— el cual aparecía durante las noches.
En una lluviosa madrugada en la que sintió un temor pueril ante los goterones que azotaban las tejas, se le apareció y —dicen— le murmuró: Baaht qe buhl, que se supone significa, literalmente: No estás solo. El tiempo se encargó de aclimatar ese nombre.
El mensajero azul
¿Qué establece la condición de ser vivo? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo decir, a ciencia cierta, que un determinado objeto pierde tal condición para convertirse en sujeto? ¿Será el crecimiento? ¿La capacidad de moverse? ¿La necesidad de oxígeno, acaso? ¿Qué rama de la Ontología arroja luces ante esto? ¿Cuál de la Biología? ¿Coincidirían ambas disciplinas?
Kafka insistía que aquel carrete de hilo que reía como hojas secas al pisarse y que repetía hasta el hastío "domicilio desconocido", era un ser vivo, al que se le conocía como Odradek. Borges, por su parte, registra la historia del A Bao a Qu, único habitante de la Torre Victoria, en el lejano Chitor, que goza de vida consciente sólo cuando alguien sube la escalera. Si el "Odradek" y el "A Bao a Qu", están —al menos hipotéticamente— vivos ¿Cuál es el rasgo definitorio de su condición? ¿Qué relaciona estos extraños seres al antílope, al gallito de las rocas, al ciempiés, al tiburón azul, al ornitorrinco, al hombre, a la mordida del deseo? ¿Qué une a estas especies entre sí? ¿Qué al piojo, a la nostalgia, a las anémonas, al coral y a las víboras que tanto asombraron a Quiroga y sedujeron a Kipling, a la Ceiba, a los ácaros, a las plantas carnívoras que esperan en las riberas del Orinoco? ¿Dónde está el punto en común de todas estas disímiles criaturas?
Estas interrogantes acudieron a la cabeza del profesor Zancchetti aquella tarde de miércoles en que, corrigiendo unas monografías del que sería su último año como titular de la cátedra de Bioquímica, en cierto momento y sin motivo aparente (eso si se decide desconocer las teorías que niegan lo casual), giró la vista hacia el techo y vio un extraño espécimen reposando en un rincón. A primera vista podía asegurar que se trataba de un insecto, pero de una variedad —al menos por él— nunca antes vista. Poseía un color azul rey con tonalidades más claras, como en eléctrico. Sus dos alas, rígidas, delgadas y ubicadas detrás, demasiado detrás, daban la impresión de ser una sola, lo que le proporcionaba un aspecto de aeroplano bonsai. Era más grande que una avispa mediana y, aunque su aspecto inquietaba, no parecía peligroso.
Sin embargo no era esto lo más curioso, sino su inmovilidad, ciertamente digna de mencionar. Dos días después de haberle visto por primera vez permanecía en la exacta posición inicial. Pudo pensar que estaba muerto (o muerta), pero, y aunque en ese entonces no hubiese podido sostener esta afirmación con ningún argumento razonable, algo en su apariencia hacía pensar que su sistema vital funcionaba en silenciosa perfección.
Los días siguientes, las partes de azul eléctrico fueron ganando terreno en menoscabo de las opacas. La metamorfosis se fue operando paulatinamente, hasta el punto que, en la más absoluta oscuridad, su silueta podía apreciarse perfectamente.
Tiempo después el resplandor comenzó a titilar, como si tratara de establecer, con un ancestral código Morse, alguna impostergable comunicación. Luego de observarlo detenidamente, Zancchetti descubrió que el “mensajero azul”, como le bautizaría después, repetía un patrón en un ciclo interminable, por lo que dedicó los próximos días a intentar descifrar su mensaje; hasta que una tarde, cuando estuvo cerca de determinar la longitud del patrón y algunas secuencias comunes, comenzó a desaparecer sin aviso de ninguna naturaleza, cansado, al parecer, de intentar establecer contacto.
La tarde en que regresó a casa para no volver más a su cátedra, Zancchetti concluyó, luego de tanto pensar en el tema, que el destino lo había escogido para ser receptor de un mensaje, de alguna resolución de los millares de insectos que espían con ojos infinitos, y le apenó concluir que su ineptitud no pudo hacer su parte. "¿Qué trataba de decirme ese mensajero azul, ese cocuyo de neón, ese heraldo de un vastísimo reino diminuto? ¿Sería la nada inesperada declaración de guerra ante nuestras atrocidades? No quiero parecer paranoico, pero creo escuchar un murmullo indetenible acercarse gloriosamente", se dijo esa noche, frente a la ventana de su cuarto, mientras se disponía a acostarse.