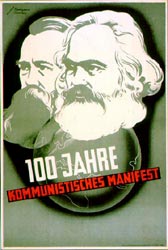 |
El Duelo-Manuel Girón Eran las seis de la tarde de un frío día de invierno cuando abordé el tren Zúrich–St. Gallen con un manojo de cartones para pintar bajo el brazo y una bolsa con latas de frijol importado de Guatemala. Subí las escaleras que conducen al segundo piso y caminé por los pasillos de los vagones haciendo malabarismos para no golpear o molestar a ninguno de los cansados pasajeros que retornaban a sus hogares. Todos los asientos estaban ocupados menos uno en el que un bronceado ejecutivo descansaba sus piernas mientras leía el periódico. Me detuve frente a él y con el mejor de mis respetos le pregunté. ¿Disculpe, puedo sentarme? Él se limitó a dirigirme una mirada de fastidio que todavía llevo guardada en mi memoria, y sin decir palabra alguna retiró sus piernas del asiento. Me acomodé como pude y traté de no importunar más al amable ejecutivo por aquello de que del silencio pasara a las manos. Enfrente de nosotros viajaba en un solo asiento una señora cercana a la tercera edad que me echó una disimulada sonrisa que yo interpreté como un acto de solidaridad y procedí a devolvérsela sin que mi cortés acompañante se enterase.
Llegamos a la localidad de Winterthur y algunos de los pasajeros dejaron sus asientos a los nuevos ocupantes que en cuestión de minutos volvieron a llenar el tren. Yo permanecí quieto como una estatua, vigilando con el rabillo del ojo los movimientos de mi vecino de travesía que de vez en cuando me echaba una mirada de desprecio. Había fuego en sus ojos y me imaginaba que le había dolido muy hondo haber tenido que perder su comodidad por la impertinencia de uno de esos latinoamericanos que todavía creen que abordar un tren del Primer Mundo es igual a encaramarse a una camioneta del Tercer Mundo. Se escuchó el silbato del inspector de boletos y el tren cerró sus puertas en busca de una nueva estación. La señora que me había venido apoyando con su simpatía durante el trayecto tenía ahora puesta la vista en los Alpes que ocupaban el paisaje. Mi vecino me dirigía miradas que matan cada vez que despegaba la vista del periódico. Y yo contaba los minutos que faltaban para bajarme del tren con mi voluminosa carga. Llegamos a la ciudad de Wil y se repitió la rápida subida y bajada de los pasajeros que van y vienen y nadie los detiene. Estiré suavemente las piernas y traté de relajarme un poco porque ya me estaba molestando mi papel de estatua silenciosa. Por el altoparlante del tren me enteré de que en media hora más me tocaría descender con mi cargamento de cartones y frijoles. El tren volvió a arrancar y conforme el paisaje de la tarde se diluía a través de las ventanillas iban apareciendo en mi memoria las imágenes del Viejo Oeste que poblaron mi niñez en las calurosas matinales de la Costa Sur. Recordé los duelos entre el Bueno y el Malo que, armados de sendos pistolones, se batían a tiros en la única calle del pueblo. Eran tiempos en los que la ley del más rápido se imponía y los Dráculas morían atravesados por una bala de plata. Me reí con el recuerdo. El último tramo del viaje fue más placentero porque en lugar de concentrarme en el malestar del vecino me dejé llevar por mis tiempos de pantalones cortos y las innumerables aventuras que enriquecieron mi imaginación de niño subdesarrollado. Reviví mi época de declamador escolar en la que hacía el ridículo recitándole versos a la bandera, la patria y todo ese montón de símbolos nacionalistas que los dueños de los países se inventan. Y mientras revivía esos tiempos perdidos comencé a preparar el final de esta aventura. Cuando el tren se detuvo en la estación de St. Gallen yo ya estaba preparado para batirme en duelo con mi estresado acompañante. Me di media vuelta y me despedí de la señora con todo el encanto posible dándole a mi oponente los segundos necesarios para que reaccionara y juntos volviéramos a reeditar las imágenes del cine en blanco y negro.
Tomé mis latas de frijoles y sintiendo cómo el viento del Oeste sacudía mis cartones desenfundé, lo más rápido que pude, una mirada altiva que se clavó en el centro de los ojos del ejecutivo mientras la amable dama que nos había venido observando nos miraba entre sorprendida y temerosa. Entonces él respondió tensando los músculos del rostro y estirando el cuello, tal y como si fuera una cobra en señal de ataque, y nuestras miradas se detuvieron en el tiempo. Yo lo miré como quien está a punto de disparar uno de esos insultos latinoamericanos que matan a ritmo de bolero. Y él me miró con una de esas miradas que recuerdan las quemas de brujas en las noches medievales. Los dos nos miramos con los ojos bien abiertos, esperando a que la tormenta estallase y cuando todo indicaba que la sangre iba a llegar al río, de un solo golpe, sustituí mi mirada de guerrero maya por una amistosa sonrisa y le descargué mi despedida: «Gracias, usted ha sido muy amable» –le dije–. Me miró sorprendido porque no se había imaginado un cambio de guión en el último momento, y dentro de su desconcierto sólo atinó a responderme con una rápida inclinación de cabeza y una leve sonrisa. El mal humor caía abatido en la estación de la ciudad de St. Gallen. |
||||